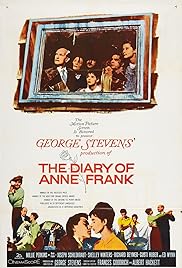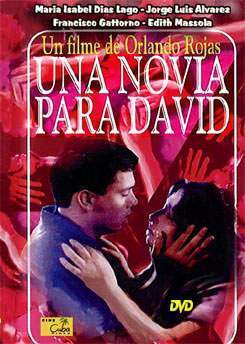Imagen tomada de IMDb.
Del cielo al infierno en menos de dos días.
Juan (Alberto Ammann) quiere mostrar buena impresión en su nuevo trabajo como policía. Llega un día antes a la penitenciaría donde ha sido asignado y queda atrapado en un motín que los reos habían organizado ese día. Entre los presidiarios hay cuatro miembros de ETA, rehenes de los rebeldes. Las autoridades exigen que no les hagan daño. Después de sufrir un golpe, sus compañeros lo ingresan en la celda 211 en lugar de enviarlo a la enfermería. Se hace pasar por uno de los presos y convence e impresiona al líder de ellos, Malamadre (Luis Tosar); incluso en un par de ocasiones le roba el liderazgo con iniciativas propias, cosa que Malamadre lo considera una grave injuria, por la que va a pagar. Su esposa, Elena (Marta Etura), que está encinta, ve la noticia en la televisión y va a la cárcel. Afuera hay un nutrido grupo de familiares de los reos amotinados que la policía dispersa. En esa acción, Utrilla (Antonio Resines) la golpea y es enviada al hospital, donde pierde al bebé y muere. Los presidiarios, al enterarse de ello, solicitan a Utrilla y él baja al área donde ellos están y Juan lo mata cuando Utrilla grita que Juan es un oficial de policía delante de todos. Luego, un comando del Grupo Especial de Operaciones (GEO) lanza ingentes cantidades de gases al interior del edificio, en el preciso instante en el que el ministro debería anunciar por televisión que el gobierno aceptaba las reivindicaciones de los reclusos, y se arma la de San Quintín.
El director, Daniel Monzón, ha realizado una impecable película, de gran calidad, entretenida, fácil de ver y con contenido denso, no trivial. Es un caso clásico de gran cine, comercial y con temática relevante, lo mejor de ambos mundos del séptimo arte. No en balde ha ganado tantos premios (cuarenta y cuatro, más veintisiete nominaciones). Las actuaciones son grandiosas, todas; si bien destaca la de Luis Tosar.
El director, Daniel Monzón, ha realizado una impecable película, de gran calidad, entretenida, fácil de ver y con contenido denso, no trivial. Es un caso clásico de gran cine, comercial y con temática relevante, lo mejor de ambos mundos del séptimo arte. No en balde ha ganado tantos premios (cuarenta y cuatro, más veintisiete nominaciones). Las actuaciones son grandiosas, todas; si bien destaca la de Luis Tosar.
El arco dramático de quien podríamos decir que es el protagonista, Juan, lo lleva de una a otra antípoda, de policía a homicida, en menos de dos días. Claro, mata al desalmado que mató a su esposa, eso le otorga cierto atenuante, ya que el espectador celebra que se haga justicia, pues el personaje Utrilla es un villano. La vida le cambió en un tris. Lo más artificial de la trama es la conversión de Juan, de policía a recluso, incluso a liderar por momentos la revuelta. Se ve algo artificial, pero es posible que, en un caso real, esa reacción obedeciese a un mecanismo de supervivencia; de suerte que no es tan artificial.
A veces, la puesta en escena hace que quien vea la película tome partido por los reos, debido a que la dramatización hace crear empatía hacia ellos y antipatía hacia las autoridades. Tal como ocurre con otros filmes, como El Padrino, en el que uno no puede dejar de sentir simpatía por don Vito Corleone, a pesar de que él es el mafioso, el malo. Esa simpatía es artificial (dura mientras dura el filme), nadie sentiría empatía por los homicidas y demás delincuentes que ahí están. Quizás algunos sean «inocentes» o, como dicen los gringos, «no culpables», pero uno no sabe quiénes lo son. Es probable que algunas exigencias sean justas, o quizás no. También es plausible que los reos no merezcan los mismos derechos que las personas que se portan bien, quizás sea una ofensa para el ciudadano que se comporta correctamente el que los presos tengan sus mismos derechos... El filme da para reflexionar sobre esto y más.
A veces, la puesta en escena hace que quien vea la película tome partido por los reos, debido a que la dramatización hace crear empatía hacia ellos y antipatía hacia las autoridades. Tal como ocurre con otros filmes, como El Padrino, en el que uno no puede dejar de sentir simpatía por don Vito Corleone, a pesar de que él es el mafioso, el malo. Esa simpatía es artificial (dura mientras dura el filme), nadie sentiría empatía por los homicidas y demás delincuentes que ahí están. Quizás algunos sean «inocentes» o, como dicen los gringos, «no culpables», pero uno no sabe quiénes lo son. Es probable que algunas exigencias sean justas, o quizás no. También es plausible que los reos no merezcan los mismos derechos que las personas que se portan bien, quizás sea una ofensa para el ciudadano que se comporta correctamente el que los presos tengan sus mismos derechos... El filme da para reflexionar sobre esto y más.
Tips del rodaje
En el coloquio, tras la proyección del filme, con Daniel Monzón, Antonio Resines y Emma Lustres, productora, se ventilaron algunos datos significativos relativos al rodaje. El responsable del sonido, Sergio Bürmann, se hallaba entre el público presente. Algunos datos se enumeran a continuación.
Para el rodaje del filme, visitaron numerosas cárceles españolas. Les costó mucho que les permitieran rodar en la de Zamora; la preferían porque era más moderna que otras, tenía «personalidad». La edificación estaba abandonada y sucia, tuvieron que realizar trabajos de remodelación para adecuarla a la filmación de la película. Luego, con el motín y la toma, se destrozó de nuevo. Eso infló el presupuesto aún más. La edificación, de hormigón, generaba un registro frío y seco del sonido, tuvieron que cubrir con telas algunas superficies para que la grabación tuviera la tesitura correcta.
Cuando un vidrio de ventana reflejaba una pértiga de sonido o algo parecido, rompían el vidrio y listo. Algunos cristales estaban preparados para su rotura (quizás fuesen de azúcar, como se estila o se estilaba) y se advirtió a los presos cuáles podían romper y cuáles no; eso no importó, rompieron cualesquiera... porque se hizo con presos reales y Luis Tosar tuvo que, en verdad, forjar un liderazgo real sobre el grupo para que funcionara bien: el director quería el máximo realismo en el filme. Para que Tosar pareciese más bestia le colocaron unas gomas de biberones en las narices, para que diera la impresión de ser el macho cabrío y rudo de la manada de los cautivos. La voz la practicó para acentuar esa impresión de reo feroz, de macho anterior al alfa. Para practicar la voz, el director le entregó un voluminoso libro con las frases que tenía que decir en la pelicula y otras más, y lo recitó varias veces. Era la primera película en la que participaba Alberto Ammann. Emma Lustres afirmó que fue el primer thriller español. Todos los invitados presentes afirmaron que quedaron muy satisfechos con la respuesta de la crítica y del público en su estreno. Incluso ante el público de la localidad de Zamora en donde se rodó (tenían alguna aprensión de la respuesta por parte de policías reales, que trabajaron en el filme, pero a todos gustó y mucho). Excelente película.
En el coloquio, tras la proyección del filme, con Daniel Monzón, Antonio Resines y Emma Lustres, productora, se ventilaron algunos datos significativos relativos al rodaje. El responsable del sonido, Sergio Bürmann, se hallaba entre el público presente. Algunos datos se enumeran a continuación.
Para el rodaje del filme, visitaron numerosas cárceles españolas. Les costó mucho que les permitieran rodar en la de Zamora; la preferían porque era más moderna que otras, tenía «personalidad». La edificación estaba abandonada y sucia, tuvieron que realizar trabajos de remodelación para adecuarla a la filmación de la película. Luego, con el motín y la toma, se destrozó de nuevo. Eso infló el presupuesto aún más. La edificación, de hormigón, generaba un registro frío y seco del sonido, tuvieron que cubrir con telas algunas superficies para que la grabación tuviera la tesitura correcta.
Cuando un vidrio de ventana reflejaba una pértiga de sonido o algo parecido, rompían el vidrio y listo. Algunos cristales estaban preparados para su rotura (quizás fuesen de azúcar, como se estila o se estilaba) y se advirtió a los presos cuáles podían romper y cuáles no; eso no importó, rompieron cualesquiera... porque se hizo con presos reales y Luis Tosar tuvo que, en verdad, forjar un liderazgo real sobre el grupo para que funcionara bien: el director quería el máximo realismo en el filme. Para que Tosar pareciese más bestia le colocaron unas gomas de biberones en las narices, para que diera la impresión de ser el macho cabrío y rudo de la manada de los cautivos. La voz la practicó para acentuar esa impresión de reo feroz, de macho anterior al alfa. Para practicar la voz, el director le entregó un voluminoso libro con las frases que tenía que decir en la pelicula y otras más, y lo recitó varias veces. Era la primera película en la que participaba Alberto Ammann. Emma Lustres afirmó que fue el primer thriller español. Todos los invitados presentes afirmaron que quedaron muy satisfechos con la respuesta de la crítica y del público en su estreno. Incluso ante el público de la localidad de Zamora en donde se rodó (tenían alguna aprensión de la respuesta por parte de policías reales, que trabajaron en el filme, pero a todos gustó y mucho). Excelente película.
---
Reseña en Wikipedia, con el argumento detallado:
Ficha en IMDb: https://www.imdb.com/title/tt1242422
Ficha en Filmaffinity: https://www.filmaffinity.com/es/film270489.html